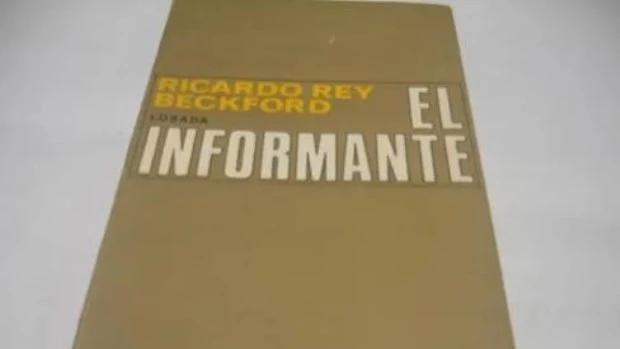Cierto integrante del ambiente literario local advirtió contrariado, una tarde, que en la nutrida biblioteca de un ignorado escritor al que visitaba a menudo, se disponían los libros en forma a su juicio caótica. Así en un estante nutrido con títulos de integrantes de las Generaciones literarias argentinas del ‘40, ‘50 y ‘60, tropezó con los lomos de los pequeños volúmenes de cuentos, poesías y ensayos del común amigo de ambos y cronológicamente miembro de la última de las generaciones antedichas: Ricardo Rey Beckford, dispuestos junto a la voluminosa novela Cuerpos y almas del francés Maxence Van del Meersch.
Sin embargo pronto su celo por la ortodoxa clasificación de Bruselas o al menos una disposición por países, quedó apaciguado al tomar conocimiento que el autor argentino y contemporáneo Rey Beckford (Buenos Aires, 1933), había traducido del francés en 1953 aquel otrora best seller mundial de mensaje católico publicado en 1943. Wiski mediante y con la mente puesta en el “Discurso por Virgilio” del mexicano Alfonso Reyes, el titular de la cuestionada estantería además consideró del caso recordarle un verso del poema “Junio, 1968” de Borges: “y a Reyes no le desagradará ciertamente/ la cercanía de Virgilio.”
SIN IDEOLOGISMOS
Valga la anécdota para entrar en tema y revistar las múltiples facetas intelectuales de Rey Beckford, ensayista, crítico, narrador, traductor, prologuista, director de la revista El Búho, que apareció entre 1962 y 1963, profesor de Letras graduado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA -más llamado a las viejas aulas de la calle Viamonte por su vocación de escritor que de docente- y poeta siempre; en verso y prosa, de coincidir con Stevenson en que la prosa es la forma más difícil de la poesía.
Justamente en el arte de Rey Beckford, que lo es de la palabra plena al tensarse hasta el límite de su sentido, su voz guarecida o extraviada como una mariposa entre los pliegues del arrobamiento interior, viene dominando sin invadir y enriqueciendo sin confundir los cánones particulares de los demás géneros literarios que transita con maestría desde la juventud.
Ese buen decir lírico suyo despertó el temprano reconocimiento de Héctor A. Murena, Rodolfo Modern, Héctor Ciocchini, Norberto Silvetti Paz o Sara Gallardo, al tiempo que en su carácter de narrador alcanzó distinciones como el Primer Premio Municipal de Imaginación en Prosa por su colección de cuentos El informante (1971).
Sin necesidad de vertebrar su mensaje sobre un crudo sostén realista o de realismo sucio a la moda en sus inicios en las letras, o de haberse sartreanamente comprometido en el plano ideológico como parte de la Generación del ‘60: la de Juan Gelman, Francisco Urondo, Alberto Szpunberg, el objetivista Joaquín Gianuzzi o el siempre activo Rubén Derlis, el sentido ético lo impulsó para que en ocasiones sus ensayos y sobre todo sus prólogos hagan pie sobre su propia contemporaneidad turbulenta y dada a arrasar con los valores supremos de la liberad, la justicia y la vida.
Esos presupuestos están presentes y defendidos a capa y espada, por ejemplo, en sus Palabras Previas al trabajo histórico de José María Borrero: La Patagonia Trágica, una de las primeras sino la primera de las denuncias en libro a los crímenes masivos perpetrados contra los trabajadores rurales patagónicos en 1921, hechos por los que en el Congreso Nacional impulsó la investigación el diputado socialista Antonio De Tomaso en la sesión del 1 de febrero de 1922. El tema más tarde lo ahondó y le dio vigencia Osvaldo Bayer.
También patentizó su código moral y cívico en el prólogo a la edición argentina de 1956 realizada por la Editorial Americana de La era de Trujillo de Jesús de Galíndez, su tesis doctoral formalmente aceptada por la Universidad de Columbia el 27 de febrero de 1956. Trece días después, el 12 de marzo, fue secuestrado en Nueva York y asesinado en la República Dominicana por agentes del “Chivo”.
Rey Beckord, veinteañero al momento de redactar ese prólogo que elogió el historiador y arqueólogo Alberto Salas, notoriamente se identificó con las denuncias antitotalitarias de aquel miembro del Partido Nacionalista Vasco, de profunda fe católica y jugada conciencia social que luchó por la Segunda República Española durante la Guerra Civil y cuya muerte por sicarios del régimen trujillista despertó un escándalo mundial, a juicio de Germán Arciniegas: “Un Yo Acuso que estremece no solo a América”. (En la República Argentina el hecho, valga resaltarlo, tuvo en Alberto Gainza Paz a través de las páginas de La Prensa que dirigía, un puntal permanente para su denuncia internacional).
SOMBRAS Y DESTELLOS
Desde esa suerte de existencial y estimativa base de lanzamiento, afín con el enunciado de Emmanuel Lévinas: “la ética no es una opción, es una condición”, Rey Beckford, sin desatender su aquí y ahora por distraerse en los “modos del futuro”, eleva miradas al pasado, a veces clásico, incluso de la protohistoria epopéyica y mitológica, como en sus libros de ensayos Eurídice en sombras (2009) y La otra mirada (2017). O bien lo hace en los cuentos cortos de ambiente griego “Laertíada”, Mejor Portuno”, “El nombre del ultraje” o “Compasiva Artemisa” del volumen El motivo dominante (2014).
En otras ocasiones se aferra a un precepto de Felisberto Hernández, el autor uruguayo que admira y trabajó con erudición en un ensayo publicado en La Prensa el 4 de noviembre de 1979, donde colaboró a invitación de su amigo y colega en las letras José Andrés Paita, director del suplemento en rotograbado del diario.
RECUERDOS
También Rey Beckford, como el creador de “Las Hortensias” toma los propios recuerdos, los reinventa, los transfiere a personajes de ficción reservándose para sí el papel de testigo o de narrador omnisciente, a sabiendas de la imposibilidad de contradecir la respuesta de Flaubert: “Madame Bovary soy yo”. Recreadas las añoranzas, las lanza al futuro, por de pronto en tres cuentos de la colección El informante, como en “Ángel Ferrari caído” donde nombra las calles del barrio de Constitución que habitó por años en las proximidades al domicilio del padre Leonardo Castellani en la avenida Caseros, asimismo en la ficción epistolar “El habitante”. O en “El enigma de Samos”, que permite entre sus varias lecturas la pergeñada en tono crítico, entre irónico y humorístico tanto al puritanismo y sus tabúes como a los “papers” académicos que debe haber padecido el autor durante su beca cumplida en la Universidad de Iowa.
No significa lo dicho que esté jugado por un perpetuo tiempo circular que lo involucra; si en cambio mostrándose activo e intencionado para ordenar el tráfico interior desde el nunca cancelado ayer al mañana oferente de posibilidades. Allí si bien sabe por experiencia que germinarán las frustraciones, intuye y augura un despuntar salvífico, porque como lo sintetiza en un verso: “El amor en el riesgo echa raíces.”
Y ello según sentenciosamente lo vaticina en otro pasaje de su poemario Voces y brumas (2021), habrá de suceder aun cuando arrecien: “el dolor evoca llagas/ tormentos/ episodios”. Solo que a los infiernos enunciados en una continuidad que remarca la ausencia de signos de puntuación, también los dispara al futuro para que como en un calidoscopio cobren luego otras imágenes, perspectivas, representaciones y puedan -y deban en estado de Gracia- mirarse con ojos abiertos y fijos en el horizonte de las oportunidades y las redenciones. Más allá de la tendencia a decaer el espíritu al límite –en su caso siempre recatado y no enfático- de la desesperación a lo Kierkegaard, pero rendido a una evidencia incontrastable: “las tinieblas deciden”.
FORMA Y FONDO
Como en ocasiones la forma es el fondo, no es para desatender ni la particular separación de los versos libres, a veces de una sola palabra, y menos la aludida carencia de signos de puntuación, que no consiente se filtren pausas concentrando al máximo las ideas.
En el más reciente de sus poemarios: Árbol del Paraíso (2024), el horizonte, a juicio del crítico Agustín de Beitia vertido en La Prensa del 7 de abril de 2024, es ahora “de contornos imprecisos, con un cierto aire cristiano.” Ello de advertir que sus líneas corresponden y enmarcan menos un sitio físico que un ansiado estado de Gracia, cabe reiterarlo por nuestra parte; obedeciendo él a la dimensión: “donde el alma puede ser tierra fértil, como en la parábola del sembrador”, (y) “la caridad se expresa en un corazón visitado”, concluirá De Beitia.
Quizá tienda la brevedad, sentenciosa y gnómica de la mayoría de los fragmentos líricos que componen Árbol del Paraíso, a un afán de anticiparse al silencio primordial que parece rastrear desde los versos iniciales de su primer libro: El cuervo en el umbral (1978).
Silencio al que agrega su propio callar con ahorro aquí y allá de todo discurso superfluo. Silencio que sostiene con sustantivos en procura de rodearlo de elementos que obran como símbolos consonantes con la afonía de la Nada previa al Verbo Creador; o el vacío su imagen más imaginable: “Nocturno/ silencio/ del pájaro/ en el confín de la noche”. Y en otro pasaje como en un oxímoron afirma su ser y su estar, entre rechazos: “No el reposo/ ni ese/ otro vuelo/ último/ hacia el oscuro/ vértigo/ de la noche.” Si bien el título de El cuervo en el umbral corresponde a un bíblico versículo del Libro de Sofonías puesto como epígrafe, inevitablemente salta la relación con el cuervo de Poe, el pájaro que después de vaticinar el irremediable “Nunca más”, queda inmóvil sobre un busto de Palas Atenea sin que un aleteo siquiera rasguñe el aire esbozando un sonido: "never flitting, still is sitting, still is sitting."
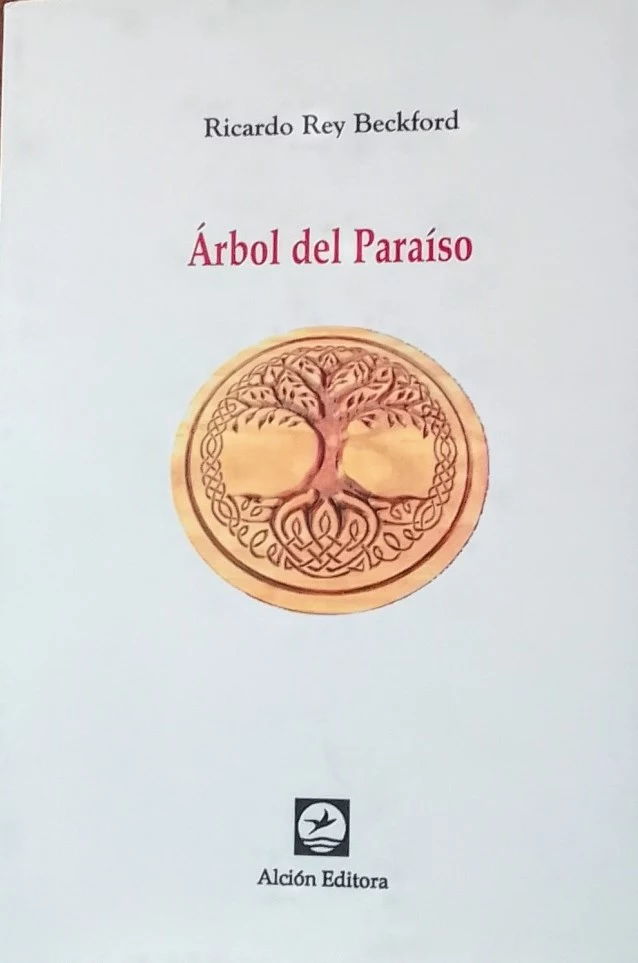
ESTILO SUGERENTE
Entre El cuervo en el umbral y Árbol del Paraíso, dio a conocer en verso: Libro de huéspedes (2006), Lo que gobierna el rayo (2015) y Voces y brumas (2021).
Los cinco títulos dan cuenta de un estilo personalísimo, sugerente, perplejo, acotado, libre de los adjetivos que si no dan vida, matan, como dictaminó Vicente Huidobro, reflexivo, exquisito, tendiente a revelar y trasmitir inquietudes esenciales sin distraer con disparos de metáforas y participando de un convite más que sentimental en sentido humano, afanoso por elevarse a planos superiores del entendimiento y el augurio de la participación en Dios, algo que sucede al entrever con San Agustín: “tu luz/ en el rincón más apartado de mi alma”.
Si en la música se leen los silencios, en su lírica se los convoca sin poder atemperarlos con palabras, las que generan el vértigo de sentirse “Huésped/ de la tarde/ en la casa vacía”. Ser y Nada. Compañía y Soledad. Poesía y Metapoesía: “poema/ canto del alma/ sus palabras/ callan y cantan/ solo ellas”. Y la propia voz como una cabecera de playa disputada al Silencio. Términos no en proceso dialéctico, más bien en juego a las escondidas con la franquicia de contar con números -¿negativos?- hasta: “lo que quede/ eso/ tal vez”.
Un mensaje poético que página a página toca sin sobresaltar, resignado al “dolor/ que roe”. O que lima hasta el brillo como a un metal, la materia prima del orfebre del verso que es Ricardo Rey Beckford, donde él engarza en amor: “vacío y plenitud.”