‘LOS COMIENZOS’, DE ANTONIO MORESCO, PRIMERA PARTE DE UNA GIGANTESCA TRILOGIA
El nacimiento de un clásico actual
La novela recrea la triple vida del escritor italiano como seminarista, revolucionario y artista tardío. En sus páginas se entreveran una rara ambición narrativa con la desconfianza del realismo convencional.
Por esos meses se ha distribuido en el país Los comienzos, primera parte de la ambiciosa trilogía que consagró a Antonio Moresco como uno de los escritores más importantes de la literatura italiana en las últimas décadas.
La obra llega acompañada de una catarata de elogios de la crítica y la profesión literaria, con repetidos ditirambos de Roberto Saviano, David Grossman y Daniel Pennac, entre otros. Pero también se presenta envuelta en la singular historia vital de Moresco (Mantua, 1947), un autor tardío que debió soportar rechazos y frustraciones hasta que encontró el reconocimiento que hoy lo ha convertido en poco menos que un clásico viviente.
Valiéndose de un peculiar modo narrativo, Los comienzos (Impedimenta, 662 páginas, con traducción de Miguel Ros González) recrea esa peripecia de Moresco con su paso adolescente por un seminario religioso previo al Concilio Vaticano II; luego el tiempo dedicado a la política activa en un movimiento de la izquierda revolucionaria italiana, y por último la trabajosa iniciación en la actividad literaria.
Pero se trata de una compleja y por momento tortuosa recreación artística, no de una crónica biográfica o una autoficción como las que ahora saturan el mercado. Joyce, Proust, Pynchon y Cartarescu, nada menos, son los nombres que se evocan a la hora de buscar posibles modelos.
TARDANZA
Moresco tardó casi 15 años (entre 1984 y 1998) en escribir y ver publicado el volumen en su país. En todo ese tiempo debió toparse con el persistente desdén de un editor tras otro, un largo período de ostracismo que en su recuerdo ha comparado con el infortunio de alguien que se hubiera visto obligado a vivir “bajo tierra”.
“Lo escribí día tras día, a mano, en grandes hojas cuadriculadas, en la mesa de la cocina, cuando me quedaba solo en casa -explicó en el comienzo de la novela-. Pero antes de empezarlo me pasé años imaginándolo, soñándolo, e iba con los bolsillos llenos de hojitas, de billetes usados y de pequeñas agendas en las que garabateaba imágenes y apuntes mientras deambulaba por las calles, de día y de noche, mientras iba en metro o estaba en el supermercado, o cuando me despertaba bruscamente del duermevela. Un sinfín de apuntes que luego copiaba otra vez en cuadernos”.
Desde el principio, aseguró en 2023 durante la presentación en Madrid de la primera edición en castellano de la novela, se propuso reaccionar contra las consignas que pregonaban la muerte de los grandes relatos y la imposibilidad de agregar algo a una literatura que ya parecía haberlo dicho todo.
Moresco quería rebelarse contra la idea de que la única expresión literaria posible fuera un mero “collage” de cosas ya expresadas. De ahí, en parte, el título simple y a la vez totalizador y desafiante: Los comienzos.
REALIDAD NO REALISTA
La materia prima fue su pasado, esa triple vida como religioso, político y artista que decidió reinventar eludiendo toda noción lineal.
En Los comienzos creó una forma propia para contar esas tres vidas en una. El objetivo era “trabajar sobre la luz para mostrar el mundo”, restarle importancia al tiempo, que suele ser central en cualquier procedimiento narrativo. Explicó: “La luz es lo más importante, no el tiempo”.
El lector que se interne en Los comienzos entenderá por qué Moresco alega haber batallado contra la noción de realismo horizontal y comprenderá, tal vez, esta definición suya que pretende ser más que un juego de palabras: “Yo digo que la realidad no es realista”.
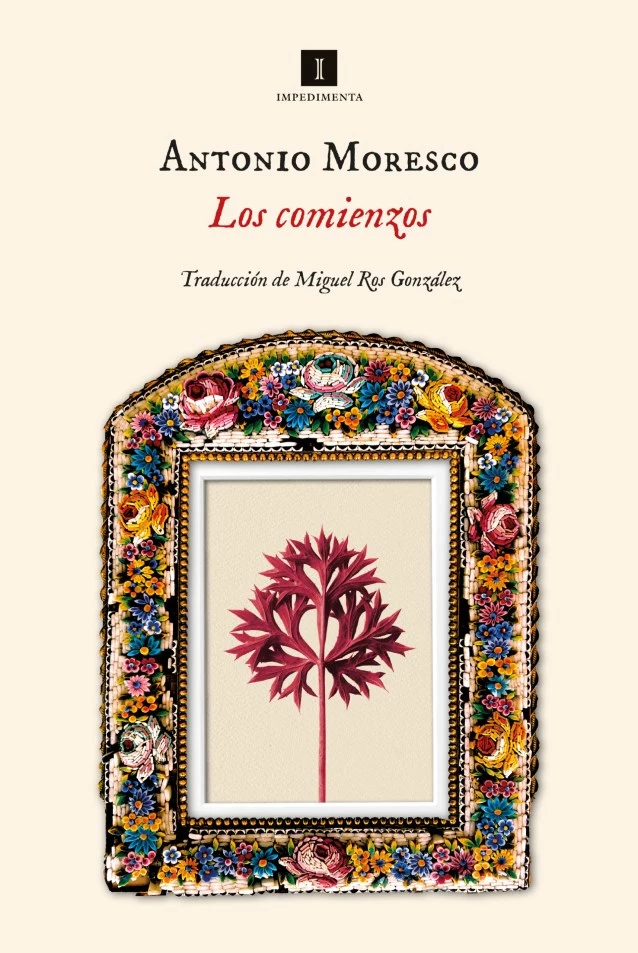
En la novela el tiempo está como desdibujado: el narrador protagonista y los personajes se sorprenden ante el cambio de las estaciones, el avance de la noche o la llegada del amanecer.
Este tiempo “ralentizado” según la definición de Moresco, favorece la luz y ayuda a observar lo que antes no se había visto. Es un mecanismo que magnifica la vividez de situaciones que tal vez deriven de recuerdos concretos, pero que volcadas al papel ganan una significación diferente, más difusa, misteriosa, hasta incomprensible en ciertas ocasiones.
CONCENTRACION
La narración acumula episodios que imitan muchas de las convenciones del realismo sin practicarlo en verdad. Abundan los pasajes que registran una mirada de extrema concentración en determinados detalles reveladores. Un ejemplo aparece en esta escena de la parte inicial, durante los ritos de Semana Santa:
“Empezó el canto de la Pasión. Lo interpretaba todo el mismo oficiante, que intentaba dar una voz distinta a cada personaje. Lo veía fruncir el ceño, relajar el semblante y, al rato, volver a arrugar la frente. ‘Ergo rex es tu?’, preguntaba Poncio Pilato con voz de falsete. Y un segundo después respondía la voz de bajo de Jesús. Cuando los personajes se multiplicaban y se pisaban, y entraban en escena los sacerdotes, el pueblo enfurecido y los judíos, a veces su voz era incapaz de seguir el ritmo al continuo cambio de entonaciones. Podía darse el caso de que cantara ’Crucifige!’ con la voz de falsete en vez de barítono, y que Pilato preguntase ’Quid es veritas?’ con la misma voz potente de bajo que tenía Jesús. Entonces el oficiante se mordía un instante los labios. Luego el canto seguía desplegándose con infinita lentitud. Los seminaristas tumbados bocabajo a los pies del altar habían ido cerrando los ojos poco a poco; no quedaba claro si estaban despiertos o dormidos. Fuera tenía que haber oscurecido del todo, y quizá las luces se habían apagado una tras otra en las casas del pueblo y a lo largo de los caminos. El aire debía de haberse vuelto más frío y penetrante en las colinas, por las que acabada la Pasión regresaríamos caminando con el rostro aún acalorado tras la larga estancia en la iglesia, invisibles al otro lado de curvas cerradas, dejando atrás villas y granjas dormidas, en fila y en silencio, rozando con las manos setos insoportablemente aromáticos y tapias inesperadas y solitarias, que se desmigajarían a la menor presión de la yema de los dedos, hasta llegar al lejano seminario con los dormitorios todavía oscuros y desiertos en el corazón de la noche”.
SIN COORDENADAS
El silencio predomina en la primera parte de Los comienzos, donde casi no hay diálogos. En la segunda, en cambio, proliferan las conversaciones y algún que otro relato enmarcado, todo en un tono como de comedia irreal, al borde de la parodia. La tercera es un desborde kafkiano, una pesadilla entorpecida por las repetidas dilaciones que traban el deseo del autor de ver publicada su obra, que es la misma que el lector está recorriendo, juego quijotesco que habría divertido a Cervantes, uno de los autores favoritos de Moresco junto con Swift, Leopardi, Dostoievski, Dickens y Kafka.
En la novela hay mínimas referencias geográficas y ninguna coordenada temporal precisa. Los personajes no tienen nombre: a todos se los identifica por un apodo o alias que de algún modo los define. El Gato, la Melocotón, Turquesa, Somnolencia, la Señora, el Ciego.
El narrador, llamado El Loco, debe el mote al Gato, que es su némesis desde sus tiempos como seminaristas. Los destinos de ellos dos y de varios otros volverán a cruzarse conforme avance la novela, en reapariciones enigmáticas que agregan misterio al relato y contribuyen a darle una forma levemente circular.
Voluminoso y casi inagotable, Los comienzos es apenas el primero de los tres libros que componen la monumental trilogía que Moresco denominó Juegos de la eternidad. El segundo volumen, Canti del caos, apareció en italiano en dos partes en 2001 y 2003; el tercero, Gli increati, se conoció en 2015 en su lengua original.
