EN ‘LA GRAN FARSA’, DIEGO FISCHER REVISA CON MIRADA CRITICA EL URUGUAY DE LOS TUPAMAROS
Crónica de un país ante el abismo
A partir del secuestro en 1971 del embajador británico en Montevideo, el libro desnuda la hipocresía y los intereses ocultos de gobiernos y guerrilleros. Un caso con evidentes equivalencias en el pasado reciente argentino.
El proceso de guerra revolucionaria en Hispanoamérica en las décadas de 1960 y 1970 reconoce características similares en su origen y desarrollo, más allá de las diferencias esporádicas de táctica o estrategia. El caso de Uruguay, con la aparición pionera de Tupamaros en 1963 y su depurada práctica de la guerrilla urbana, encarnó una de esas variantes, que tuvo una influencia evidente sobre los grupos armados de la izquierda argentina.
Una revisión condensada de esa etapa violenta es la que ofrece el periodista uruguayo Diego Fischer en La gran estafa (Planeta, 320 páginas), el más reciente de sus trabajos que se incorpora a una obra que viene combinando historia y literatura con gran éxito entre los lectores de su país.
El núcleo del libro se ubica en el turbulento 1971, cuando en Uruguay se publicó Las venas abiertas de América Latina, un clásico de la izquierda cultural de aquel momento; se fundó la coalición izquierdista Frente Amplio y estaba prevista la celebración de elecciones presidenciales en el mes de noviembre.
Su marco temporal más preciso son dos acciones resonantes ejecutadas por Tupamaros: el secuestro en el mes de enero del embajador inglés en Montevideo, Sir Geoffrey Jackson, y la espectacular fuga de la cárcel de Punta Carretas, en septiembre.
Estas operaciones, sumadas a numerosos secuestros, asaltos, asesinatos y atentados explosivos que se habían intensificado a partir de la segunda mitad de 1970, constituyeron el apogeo del llamado Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), y la antesala de su descalabro y posterior eclipse.
“En 1971 -apunta el autor en el texto introductorio de La gran estafa- los tupamaros alcanzaron la cúspide de su demostración de fuerza, pero también fue el comienzo de su derrota militar”.
DRAMA NACIONAL
Una gran virtud del libro de Fischer, evidente desde el comienzo, es que en un trabajo breve y de alcance en apariencia limitado, logra comunicar el drama de un país que pretendía seguir apegado a las instituciones republicanas al tiempo que resistía el embate de una incesante violencia guerrillera, sorteaba varias crisis económicas y procuraba oxigenar a un gobierno cada vez más debilitado.
El acceso a documentación reservada en archivos británicos y uruguayos le permitió a Fischer reconstruir, desde adentro, las reacciones iniciales de ambos gobiernos ante el secuestro de Jackson, los intentos fallidos por encontrar al cautivo y las gestiones sugeridas bajo cuerda desde Londres para entablar algún tipo de negociación con los guerrilleros marxistas.
Estas conversaciones se dieron en un contexto atravesado por intereses ocultos, mensajes cruzados o contradictorios, operaciones de inteligencia, y campañas de propaganda y acción psicológica.
Incluyeron un pedido de mediación al presidente chileno Salvador Allende, que desde su triunfo electoral en 1970 había recibido con los brazos abiertos a los tupamaros exiliados o desterrados, algunos de los cuales, como William Whitelaw, se integraron a su círculo más íntimo.
Fischer se detiene además en el papel que desempeñó en la trama Maruja Echegoyen, una periodista uruguaya radicada en Inglaterra y empleada de la BBC.
Esta mujer, que también se cree que colaboraba con el espionaje cubano, habría sido amante de Julio Cortázar en París a comienzos de la década de 1950 y una de las posibles fuentes de inspiración para el personaje de “La Maga”.
En 1970 conoció en Londres al embajador Jackson en una recepción en la embajada de Uruguay. Al año siguiente, ya avanzado el cautiverio, fue la segunda persona que entrevistó al ilustre prisionero en la “cárcel del pueblo”. Fischer no descarta que Echegoyen también trabajara para la inteligencia británica y que su “entrevista”, que no llegó a difundirse, hubiera sido una suerte de “prueba de vida” solicitada desde Londres.
DOBLE DISCURSO
El autor pone en boca de Allende la alusión a la “gran farsa” montada en torno al secuestro, de la que él mismo fue un cómplice relevante, guiado por su afán de conseguir que el Reino Unido hiciera de mediador en el litigio con la Argentina por las islas del canal de Beagle (como finalmente ocurrió).
Entre bambalinas las autoridades británicas negociaban a dos bandas. Por un lado utilizaban al gobernante socialista chileno para sondear a los tupamaros; por otro, se valían de sus propios emisarios en Montevideo y de un empresario inglés que juntaba fondos para pagar un posible rescate. Esto último no debía filtrarse y hasta el día de hoy no existe confirmación oficial de un pago, que Fischer da por supuesto.
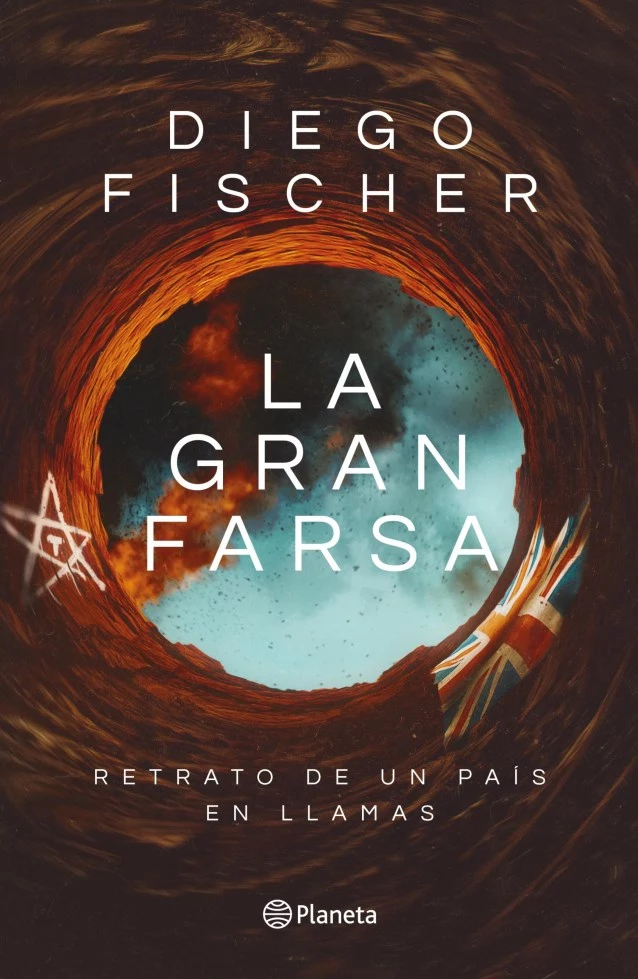
Mientras en la superficie avanzaban las negociaciones, Jackson malvivía bajo tierra en una de las celdas de la infame “cárcel del pueblo” de los tupamaros, donde las condiciones, recuerda el autor, eran “infrahumanas”.
“Se trataba de tres celdas contiguas, que en realidad eran jaulas, de dos metros de largo por un metro de ancho y un metro setenta de alto. En cada una había una parrilla de hierro con un colchón finito sobre el que debían dormir (…). El lugar, sin luz natural, era iluminado por tres lamparitas de bajo voltaje. El aire estaba viciado y maloliente. Para las necesidades fisiológicas había un balde que, si bien tenía tapa, se vaciaba cada dos días y despedía un olor nauseabundo”.
Jackson, un católico practicante y devoto, soportó ocho meses en ese infierno hasta que fue liberado un par de días después de que los tupamaros ejecutaran la Operación Abuso, la masiva fuga de la cárcel de Punta Carretas (escaparon 101 guerrilleros, incluidos sus principales jefes, y 11 presos comunes).
Al día siguiente, en medio de una gran conmoción nacional, el presidente Jorge Pacheco Areco autorizó por decreto la participación de las Fuerzas Armadas uruguayas en la represión de la guerrilla. Era el principio del fin de la campaña subversiva en el Uruguay.
ESTILO NARRATIVO
Fischer relata todo este proceso en capítulos breves que se alternan para presentar episodios históricos sucesivos o simultáneos, junto con otros que ilustran los antecedentes o las consecuencias del eje central de la narración, que es el secuestro del embajador Jackson.
Su método no es el del historiador académico. No abruma con notas o referencias y toma prestado recursos de la literatura para situar escenas y recrear diálogos que desde luego aligeran la lectura, pero que no siempre están fundamentados.
Estas licencias lo llevan a veces a excederse en la imaginación, como cuando dibuja en 1952 a un Cortázar “de prolija barba” y “pecho velludo” que, en la vida real, tardaría al menos 15 años en aparecer, dicen que luego de someterse a un tratamiento específico para fomentar semejante pilosa virilidad.
Pero son defectos menores que no estropean el provecho que deja la lectura atenta del libro.
“ANORMALIDADES”
Uno de sus aportes más significativos se encuentra en el anexo, donde se reproduce parte del informe confidencial que Jackson redactó para su gobierno días después de su liberación.
En esas pocas páginas el diplomático inglés se muestra más crítico con sus captores que en el libro, por lo demás memorable, que dedicó en 1973 a su ordalía, People´s Prison, publicado en castellano con el título de Secuestrado por el pueblo.
Con gran perspicacia, Jackson ilustraba a sus superiores acerca de las “anormalidades psicológicas” de los tupamaros, y del papel que podrían haber ejercido los conflictos familiares en empujarlos al ejercicio de la violencia revolucionaria.
Tampoco dejaba de señalar el “trasfondo intelectual” que apuntalaba la estructura operativa de los guerrilleros uruguayos, con la universidad “autónoma” como gran cantera de combatientes y las editoriales y los medios de prensa haciendo de promotores declarados de la lucha armada ideológica.
“Aunque sea una organización anónima y clandestina, no tengo dudas de que cuando el MLN se vuelva público…, la lista de editores y corresponsales del semanario de izquierda Marcha será muy parecida a la lista de nombres de los líderes”, arriesgaba Jackson.
Eran todas presunciones sensatas y plenamente trasladables a la no menos trágica guerra revolucionaria que por aquel 1971 ya desangraba a la Argentina.
