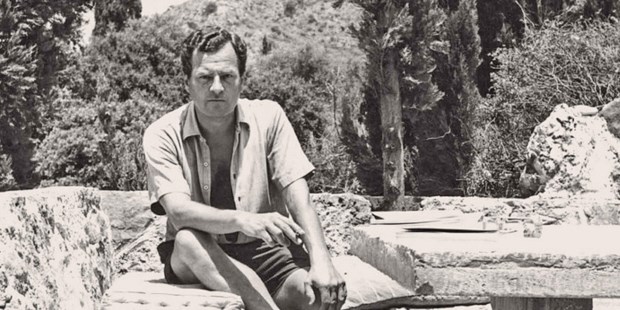Auge y caída de la literatura de viajes
Algo disminuido en tiempos de globalización, el género puede exhibir una frondosa historia en occidente. Desde siempre el hechizo de lo exótico tentó a escritores que también podían servir como agentes de imperios en expansión. Tras el apogeo decimonónico sus autores se profesionalizaron y sus obras se volvieron moda y pasatiempo rentable.
Estos no son días propicios para la literatura de viajes. Su peculiar encanto parece obsoleto frente a la acelerada globalización de la tecnología, que acortó distancias y tiempos y democratizó la experiencia de viajar. El atractivo de internarse en tierras exóticas o remotas está hoy al alcance de casi cualquiera que forme parte de las crecientes clases medias del planeta. Y gracias al predominio de las redes sociales, la aventura de salir a lo desconocido y volver para contarlo ya no es privilegio de unos pocos elegidos.
Pero no siempre fue así. Unidos desde Homero, el viaje y las letras gozaron de una época de esplendor en Occidente entre fines del siglo XVIII y los últimos años del XX. Entonces se viajaba para explorar, conocer, conquistar, comerciar y, al regreso, escribir. Por eso el viaje literario nunca fue un mero pasatiempo inocente. La más fecunda literatura de viajes nació y creció al calor de los grandes imperios. Detrás de cada viajero había un ser curioso e inquieto, sí, pero también un negociante y un espía en acto o en potencia.
¿Hacia dónde se viajaba? En Occidente la respuesta a esa pregunta solía ser siempre la misma: hacia Levante, en pos de la mítica Cathay, tras las tierras del gran khan y las indias, del turco y la "sangrienta luna" del islam. El descubrimiento, la conquista y la evangelización de América, que derivaron de ese mismo impulso, no mermaron el interés por el Oriente fabuloso de Marco Polo, la ruta de la seda y el extraordinario Kublai Khan, emperador mongol de la China, "el más grande Señor que existe actualmente, o que haya existido jamás". Rezagado entre los grandes continentes, sólo a fines del siglo XVIII empezó Africa a ofrecer sus secretos a la intrepidez exploradora de personajes como el escocés Mungo Park, descubridor del río Níger y autor del correspondiente tomo de sus Viajes.
EL ORIENTALISMO
Un hito en esta historia lo estableció la invasión napoleónica de Egipto, en 1798-99. Aquel hecho señaló el nacimiento del "orientalismo" moderno, esa disciplina intelectual que tanto hizo por conocer y a la vez distorsionar su objeto de estudio, y que hubo de fundarse sobre la literatura de viajeros y exploradores. Edward Said, autor del ensayo clásico sobre el tema, constató que "el orientalismo es, después de todo, un sistema constituido por citas de obras y autores". Algo así como un "relato" extendido en el tiempo y consagrado por la academia.
Bajo el manto de la ciencia había surgido una nueva excusa para marchar hacia Oriente. Los viajeros ya no serían sólo comerciantes, soldados o aventureros. Con Napoleón también partieron arqueólogos, químicos, biólogos, cirujanos, lingüistas, epigrafistas, arquitectos, historiadores, teólogos y una larga lista de expertos en las más antiguas civilizaciones del orbe. Todo lo que vieron y estudiaron fue registrado para redactar lo que Said definió como "esa gran apropiación colectiva de un país por otro": la Description de l"Egypte, obra monumental que se publicó en 23 volúmenes entre 1809 y 1828.
Los escritores no podían privarse de recorrer esa senda. Goethe, Victor Hugo, Chateaubriand, Lamartine, William Beckford, Nerval, Flaubert, Alexander Kinglake, autor del inolvidable Eothen; Edward Lane, pudoroso traductor de Las mil y una noches; el impresionante capitán Richard Burton, o Ernest Renan, fueron algunos de los autores que en el transcurso del siglo XIX estamparon la renovada visión occidental de un Oriente que empezaba a salir de las brumas del mito.
Un siglo después una nueva generación de escritores occidentales volvería a sentir la urgencia de viajar, atraídos por el misterioso influjo asiático, que muchas veces los llevaba a empezar sus periplos con el (re) descubrimiento de la mitad oriental o meridional de Europa.
El sentido de aventurarse entre extraños era esencial en esos autores que abusaban de lo que daría en llamarse "color local". El oficial naval francés Pierre Loti (1850-1923) fue uno de los más exitosos en ese estilo. Novelista convencional, sus volúmenes de viajes (En Marruecos, Jerusalén, Hacia Isfahán) a menudo redactados en forma de diarios (un recurso común en el género), le dieron fama mundial y establecieron una norma que no tardó en agotarse.
Otro francés, Paul Morand (1888-1976), diplomático de profesión y literato más sutil, representó al viajero urbano, el autor más turista que aventurero, como puede apreciarse en Nueva York (1930), Londres (1933) o Bucarest (1934), libros también populares que más que ensayos casi parecen guías para recorrer esas grandes ciudades en viajes de placer.
TIEMPO FECUNDO
El período de entreguerras fue especialmente fecundo en literatura de viajes. Los aventureros se alternaban ya con los científicos y los escritores en busca de temas, y todos orbitaban en torno de los gobiernos de las grandes potencias imperiales que se disputaban el dominio de las tierras árabes y el Cercano Oriente.
Thomas Edward Lawrence (1888-1935) encarnó las tres categorías y gracias a ellas produjo Los siete pilares de la sabiduría (1926), una obra maestra que bien puede considerarse un libro de viajes aunque no lo sea en sentido estricto. "Lawrence de Arabia" fue a la vez émulo y patrono de un linaje de arabistas británicos (entre sus maestros están Lane, Burton y el árido C. M. Doughty, autor de Travels in Arabia Deserta) que moldearon las relaciones oficiales con los pueblos de Levante y establecieron un tipo de literatura que combinaba erudición, impresionismo y narración épica.
Dos mujeres hicieron su aporte a esa tradición. Gertrude Bell (1868-1926) fue más prolífica y casi tan influyente como Lawrence en pintar el retrato del mundo árabe para la cultura y la política británicas. A ella, además, se le atribuye la creación del moderno Irak tras el final de la Primera Guerra Mundial. Más tarde, Freya Stark (1893-1993), combinó exploración y buena escritura en sus viajes por Arabia, Yemen, Irak y Persia y legó un clásico de reedición constante, Los valles de los asesinos (1934), que es el relato de su travesía en busca de la tierra donde imperaba el Viejo de la Montaña y la secta de los hashishin.
En The Road to Oxiana (1935) Robert Byron dio una vuelta de tuerca al género combinando estilos y tonos para producir la recreación irónica, en forma de falso diario, del viaje que en 1933 lo llevó desde Venecia hasta Afganistán. El de Byron es ya otro territorio literario. Su prosa marcó a los libros de viajes como la de Lytton Strachey transformó a la biografía: ambos efectuaron una renovación sarcástica que hizo escuela por su mordacidad y precisión.
También en 1933 el inglés Patrick Leigh-Fermor, que para entonces era sólo un muchacho de 18 años, partió a pie desde Rotterdam a Constantinopla. Cuatro decenios más tarde la experiencia se convirtió en El tiempo de los regalos (1977), una de las máximas cumbres del género en cualquier idioma.
El de Leigh-Fermor es el libro de un estilista, una obra esmaltada de reflexiones, lecturas y peripecias contadas por un erudito y un preciosista de la escritura (además fue un héroe de guerra y un elegante donjuán). Ese primer tomo de la trilogía proyectada llega hasta Hungría. La excursión hubo de continuar en Entre los bosques y el agua (1986), mientras que el último volumen, The Broken Road: Travels from Bulgaria to Mount Athos, que se publicó en 2013, había quedado inconcluso a la muerte del autor en 2011: la crítica no lo consideró a la altura de los otros dos.
Las vísperas de la segunda matanza mundial parecieron un momento ideal para el viaje literario. Como siempre, los viajeros desdeñaban la Europa que sin saberlo marchaba otra vez hacia la muerte, y se encandilaban con lo extraño y lo exótico. "Eran los años en que Peter Fleming fue al desierto de Gobi, Graham Greene al interior de Liberia; Robert Byron.a las ruinas de Persia. Le dimos la espalda a la civilización", evocó Evelyn Waugh en el prefacio a When the going was good (1945), una selección de los cuatro libros de viajes que escribió entre 1929 y 1937.
El viajero que escribía cedió su lugar al escritor que viajaba para escribir. Con su preferencia por los lugares conflictivos del orbe, acorde con el espía inglés que era, Greene fue un buen ejemplo de esa especie. Hubo otros como él, antes y después. Por caso, Robert Louis Stevenson, Henry James, D.H. Lawrence, E. M. Forster, Rudyard Kipling, Camilo José Cela, William Somerset Maugham, Hilaire Belloc, Rebeca West, Germán Arciniegas, el hispanófilo Gerald Brenan, John Steinbeck o Miguel de Unamuno (léanse sus encantadores Andanzas y visiones españolas y Por tierras de Portugal y de España). Junto a ellos, pero más cerca en el tiempo, puede nombrarse al italiano Claudio Magris con El Danubio (1986) o al trinitario V. S. Naipaul, Premio Nobel, gran novelista y gran viajero de mirada mordaz y pluma implacable. Sus libros sobre las Antillas, los países islámicos y, sobre todo, la India, el país de sus ancestros, fueron nuevos hitos de un género que era cada vez más redituable y una buena fuente de ingresos para autores en períodos de sequía literaria.
LOS ULTIMOS
La última generación de escritores-viajeros ha sido la más profesionalizada. Son los que deben su entera reputación a los turbantes, a los monumentos ancestrales, a los barcos y a los aviones. O a los trenes, como Paul Theroux, uno de los más famosos, que dedicó tres de sus libros a relatar viajes ferroviarios por Asia, América y Europa.
Otro es James Morris (después se cambió de sexo y pasó a llamarse Jan Morris), quien en 1960 publicó uno de los mejores libros sobre Venecia que se conocen, siempre que se olvide al exquisito Venecias (1971), de Paul Morand. Bruce Chatwin dejó un clásico absoluto en In Patagonia (1977), original en su mezcla de travesía, observación social y crónica histórica. William Dalrymple, devoto de Robert Byron y de Chatwin, se especializó en repetir viajes históricos. En Desde el monte santo (1997) siguió el peregrinaje de un monje del siglo VI por el mundo bizantino. Ocho años antes había recorrido una vez más la milenaria ruta de la seda para redactar Tras los pasos de Marco Polo. Al igual que Naipaul, Dalrymple también escribió en abundancia acerca de la India y editó una guía de Lonely Planet sobre lugares sagrados del subcontinente.
Encaminado el siglo XXI cabe preguntarse si el género ha pasado de moda. Es evidente que ya no es lo que era. Pero sus principales autores siguen activos (Theroux publicó hace dos años un volumen con sus viajes por el sur histórico estadounidense), y han surgido otros que sustituyen el atractivo de la aventura personal por el interés de indagar en crudas realidades humanas. No sorprende que parte del auge de la crónica en Latinoamérica se apoye sobre el viaje. Lo demuestran ciertos libros de Martín Caparrós (El interior, El hambre) y esa peculiar viajera crónica que es Hebe Uhart.
Por lo visto, no está dicha la última palabra. Pasan los siglos y viajar y contar siguen siendo sinónimos.