Ver más allá de lo evidente
Comer y ser comido
Por Matías Bruera
Fondo de Cultura Económica. 333 páginas
Matías Bruera, sociólogo de la Universidad de Quilmes, hace años que viene investigando y escribiendo acerca del significado de la alimentación desde una perspectiva crítica hacia el consumismo y la banalización del acto de alimentarse y su significado social y cultural.
Una de los pensamientos que lo llevó a publicar este nuevo ensayo sobre el tema fue una cita del filósofo alemán Peter Sloterdijk: “En la historia europea del espíritu hay una curiosa tradición no extinta completamente todavía según la cual la verdad es algo que no puede articularse por el habla y menos aún por la escritura, sino por el canto, aunque la mayoría de las veces por la comida. En este concepto de verdad no se trata de presentación o representación de una cosa en otro medio sino de la incorporación o integración de una cosa en otra”.
En ese marco, Bruera asegura que “no hay nada más vital que la comida y nada más íntimo. En latín ‘intimus’ es el superlativo de interior y comiendo hacemos que eso que tragamos acceda al colmo de la interioridad. Lo que comemos se convierte en nosotros y eso es en gran medida lo que aborda el libro. Los cosméticos y las vestimentas tienen un contacto externo con nuestro cuerpo. Los elementos deben traspasar la barrera oral para convertirse en nuestra sustancia. Hay algo muy serio al acto de la incorporación”, reflexiona.
A lo largo de casi trescientas páginas desarrolla desde la frase popular “somos lo que comemos” hasta lo escrito por muchos pensadores que empiezan a pensar seriamente en el campo de la alimentación desde la filosofía.
“Filosofar es como aderezar”, como dijo Sor Juana o como escribió el historiador italiano Carlo Ginzburg: “Para ver las cosas lo primero es mirarlas como si no tuvieran ningún sentido como si fueran una adivinanza. O sea, desnaturalizar lo que parece absolutamente naturalizado…ver las cosas más allá de lo evidente”.
De esta manera incorpora, a partir de un lenguaje arduo y razonamientos laberínticos pero transitables no sin esfuerzo, la relación entre la comida y el arte, con la semántica, el pensamiento, los utensilios, el cuerpo y la bebida. Deja para el último capítulo el desarrollo de la problemática del hambre contra la dialéctica neoliberal.
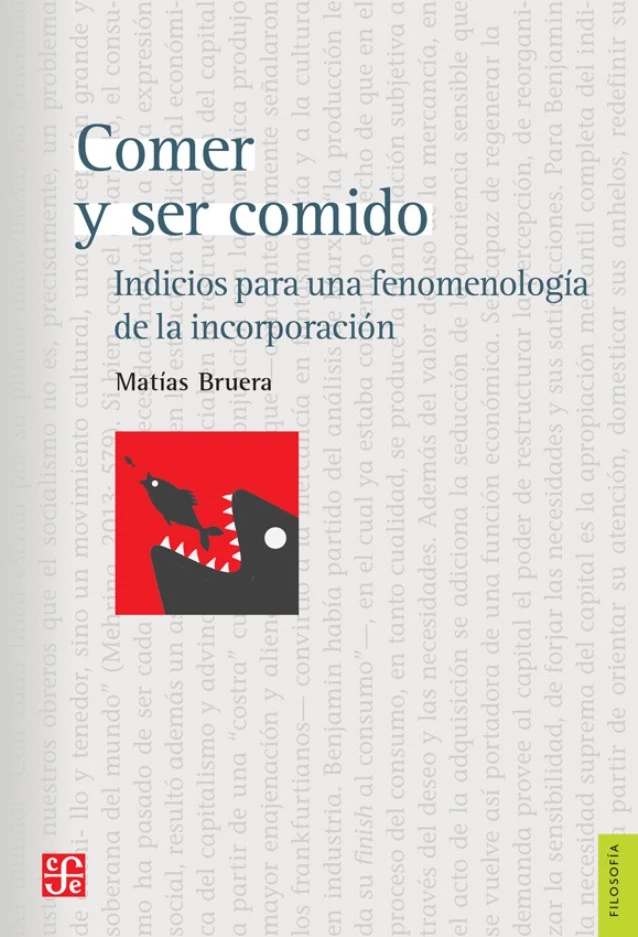
También reflexiona y reafirma a manera de incentivo para despertar la curiosidad en el lector que cocinar es una forma de escritura, que la memoria es apetito, que toda gramática es una receta y que el conocimiento es alimentación.
Y basándose en Sartre destaca que la comida necesita apropiarse por destrucción. Es una especie de violencia escaldada, contenida y velada. Una predación silenciosa. Y se pregunta, ¿hasta qué punto el comer es la contracara de la compasión?
Y propone discutir también la idea bíblica de que el hombre que come es el más justo de los hombres, asegurando que la comida es el acto más egoísta que hay y que comer es violentar lo que nos rodea. “Una cosa es asumir algo y otra cosa es dejarse asumir en algo, y ahí está la idea …comer y ser comido, o sea, todo vive de la muerte de todo”, como el ciclo de vida y muerte en los ecosistemas.
Las reflexiones que plantea Bruera, si bien no están dirigidas al gran público, proponen una mirada diferente, atractiva y, por momentos, conducen a una reflexión fenomenológica sobre una acción que llevamos a cabo a diario de manera automática, por placer o por una cuestión meramente social.