IDEAS DE GILLES LIPOVETSKY RETRATAN CIERTOS MALES DEL INDIVIDUALISMO
Rasgos de la hipermodernidad
POR IGNACIO BALCARCE
Si bien carece de vuelo metafísico y teológico para interpretar los comportamientos humanos, el pensador francés Gilles Lipovetsky se caracteriza por saber captar y describir con cierta habilidad y sutileza los rasgos que estructuran nuestras sociedades de consumo.
Su último libro se detiene a estudiar la autenticidad como uno de los valores supremos en el universo cultural del individualismo. El ensayo La consagración de la autenticidad (Anagrama, 2024) continúa en línea con toda una obra dedicada a perseguir ese vertiginoso proceso de “personalización” que se desarrolla a partir de los postulados ideológicos de la modernidad.
Esta novedad editorial que navega en una idealizada aspiración a ser originales se dilata desde el romanticismo de Rousseau a los existencialistas y los movimientos contraculturales de los ‘60, para finalmente recaer en nuestro tiempo de “autenticidad normalizada”, institucionalizada, aclamada por los medios de comunicación y constituida como lema de las masas.
Para nosotros es una oportuna ocasión para repasar en el grueso de las obras de Lipovetsky una estela de observaciones generales que, aunque limitadas, invitan a la reflexión sobre la deriva sociocultural de Occidente.
INDIVIDUALISMO
La nota fundamental de las sociedades demoliberales es la búsqueda de autonomía individual. El autor sostiene que al reducirse los antiguos sistemas de referencia que contenían al hombre, la práctica consumista fue avanzando de la satisfacción de las necesidades vitales hacia consumos frívolos y de ostentación, para finalmente ingresar en una tercera etapa, donde el consumo se consolida como dispositivo que opera sobre la incertidumbre existencial, sirviendo a la construcción de identidad. En la hipermodernidad, la subjetividad y la pertenencia se levantan desde aquello que consumimos.
La religión, las tradiciones, la comunidad, la familia, fueron los núcleos de pertenencia que se deshilacharon con el avance de la cultura liberal que entroniza al individuo, sus opciones personales y la satisfacción de deseos subjetivos, dando lugar a una sociedad regida por el consumo en un mercado diversificado, dispuesto a suscitar deseos con un torrente de productos pequeñamente diferenciados, matices con que los hombres procuran distinguirse de los demás.
La hipermodernidad es una sociedad de hiperconsumo que ha dado lugar a un nuevo hombre: el turboconsumidor. Un sujeto hedonista, necesitado de experiencias emocionales nuevas, que exige calidad de vida, hace de la salud un valor absoluto y rinde culto al cuerpo, se identifica con productos y marcas comerciales, y desde allí construye su subjetividad.
El consumo ya no es una característica más. Se concreta como aquello que otorga sentido a una existencia. Es el eje existencial del estilo de vida moderno que discurre proyectándose sobre aquello a lo que puedo acceder, lo que puedo comprar, cómo puedo conseguirlo, qué tengo que hacer para alcanzarlo, cuánto tiempo tendré que ahorrar, etc..
Consumimos para expresarnos, para comunicarnos con los demás, para indicar estatus, para hallar sentido de pertenencia, para pretender autenticidad, etc. Así se consolida el sistema moda -régimen social que es mucho más que un constante flujo y recambio de productos, porque estos adquieren un poderosísimo valor simbólico y arrastran una larga constelación de significaciones- y la producción industrial queda orientada a una diferenciación detallista que ayude en los intentos de construir identidad. Porque la identidad ha quedado confundida en las mercancías que consumimos.
Aparece el “fetichismo de las marcas”. Los productos no se venden mostrando sus ventajas y utilidades, sino identificando una marca a un estilo de vida que apunta a las sensaciones y lo emocional. Una marca es un sistema de representaciones, un imaginario que pretende comunicar una interpretación de la existencia; están las naturales y saludables, las comprometidas con el medio ambiente, las relajadas y libres, las rebeldes y desestructuradas, las modernas, etc..
FELICIDAD PARADÓJICA
Lipovetsky es un pensador posmoderno que restringe sus críticas a pedir moderación en los hábitos de consumo, sin llegar a comprender las raíces y las consecuencias de tantos desaciertos sociales. Sin embargo, logra vislumbrar con cierta lucidez el carácter paradójico de sociedades que no pueden cumplir con ninguna de sus grandes promesas, y entregando mayores goces materiales han sabido infundir mayor frustración vital.
Por un lado se nos invita a consumir, a relajarnos, a entregarnos pacíficamente al ocio y los placeres, y por otro lado, para acceder a esas propuestas debemos recurrir a la autoexplotación. Nos ofrecen felicidad, belleza, comodidad, vacaciones paradisíacas, pero son señuelos que tienen un altísimo costo personal. Y la felicidad termina brillando por su ausencia.
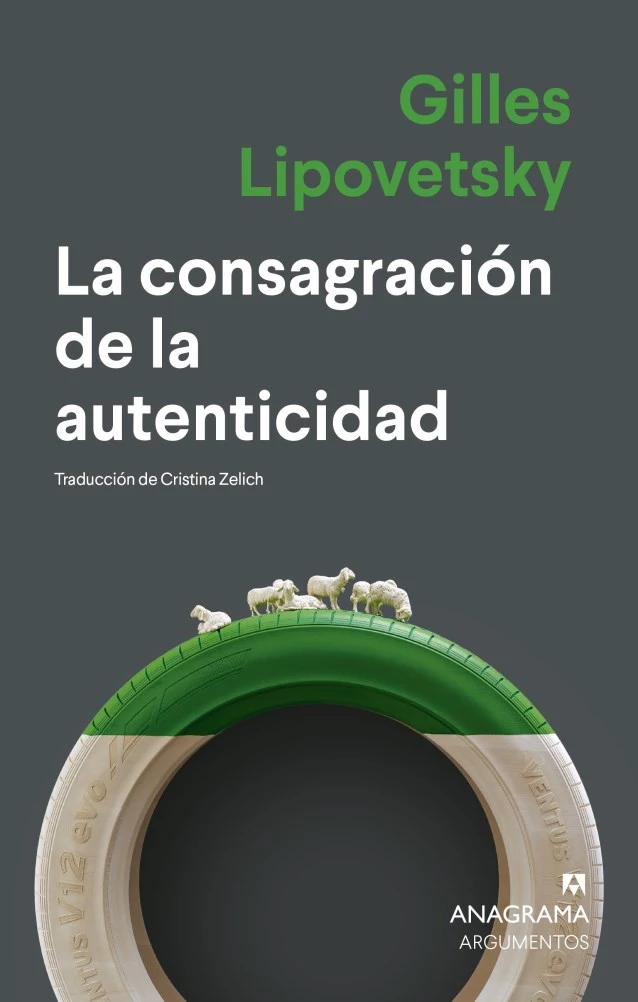
Observaciones que podemos considerar complementarias a las de otro analista de las sociedades actuales, el surcoreano Byung-Chul Han, quien ha instalado el concepto de “sociedades de rendimiento y cansancio” para referirse a las nuevas configuraciones humanas orquestadas para estimular deseos que conducen a una creciente autoexplotación que culmina, irrevocablemente, en el colapso físico y mental. Mientras se nos promete mayor bienestar, crecen los trastornos de ansiedad, las depresiones y el estrés, en una carrera obsesiva por atrapar un éxito que se presenta como alcanzable para todos aquellos dispuestos a esforzarse.
Lipovetsky agrega en sus obras, en el marco del subjetivismo reinante y frente a la profundización de angustias existenciales, ligeras descripciones sobre la irrupción y proliferación de las nuevas espiritualidades y las religiones a la carta -modeladas a conveniencia y gusto personal-. En las sociedades de consumo la espiritualidad también se compra y se vende atendiendo a deseos y necesidades subjetivas.
SOCIEDAD DE SEDUCCIÓN
Las sociedades tradicionales fueron reemplazadas por sociedades burguesas que, suprimiendo los principios religiosos y antropológicos que organizaban las relaciones sociales, impusieron una ética del deber. La sociedad disciplinaria se orquestó con mecanismos de punición, vigilancia, castigo y coacción. Ese moralismo laico, rígido, lleno de convenciones, deberes y obligaciones para mantener el orden, se resiente y desgasta después de la Segunda Guerra Mundial.
Las aplicaciones del poder se reciclan en la posmodernidad como estrategias de seducción. Los imperativos, las imposiciones y las convenciones comienzan a jugar desde la atracción, invitando al placer. Seducir es generar deseos y necesidades, haciendo pasar las decisiones como elecciones libres de nuestra personalidad.
La sociedad de seducción es la hija del capitalismo de consumo, la democracia y la individualización. Nada debe parecer una imposición, sino una opción libre y privada, una expresión de mi deseo genuino. Esto hace que la seducción sea el principio rector del funcionamiento social en nuestra era hipermoderna. El autor señala que la seducción ha extendido su influjo de las relaciones eróticas a la economía, el comercio, la política, la educación, la cultura. Todo procura agradar. Gustar y emocionar es la premisa imperante.
La seducción es un modo de controlar los comportamientos de los seres desarraigados, sin la estabilidad de vínculos consistentes. En una sociedad hedonista y sin convicciones, la lógica de la seducción es omnipresente. Ya no se vende, se seduce. Esto desató una revolución estetizante donde todo procura conmover y entusiasmar. Es la era del comercio-espectáculo, la cultura-espectáculo, la política-espectáculo, etc. Siguiendo a Guy Debord y Baudrillard reconoce que somos una sociedad de representaciones, simulacros y apariencias.
MARKETING POLÍTICO
Desde las coordenadas de la seducción, Lipovetsky también ha analizado el marketing político. Ha descrito a Donald Trump como un fenómeno de seducción de lo políticamente incorrecto, al mostrarse como alguien dispuesto a romper con los usos habituales de una política declinante. Estrategia calculada por aquellos que con el termómetro social en la mano, sabían que un extendido descontento y una larga frustración generalizada, podían encauzarse en la imagen del outsider que sugiere un recambio desde las formas.
El marketing político difiere de la propaganda doctrinaria. Ya no se inculca una ideología dura, se busca atraer simpatías modelando los mensajes hacia lo que la gente quiere escuchar. La política de la seducción se dirige a un elector-consumidor. El político vende su personalidad, se muestra como un vecino cercano, una persona sencilla, cordial, tolerante y sonriente que cuenta intimidades en televisión. Mediatiza su vida privada como una vedette. Y son el sondeo de opinión y las intenciones de voto las pautas que van cincelando el candidato-producto que se va a ofrecer.
El sociólogo francés se refiere a una “profesionalización de la seducción política” con grandes equipos de relaciones públicas especializados en técnicas de comunicación. Por delante del partido político aparecen los expertos en imagen; por encima de las plataformas políticas aparecen los spots publicitarios de marcado tono comercial; y eclipsando cualquier programa de acción aparecen los slogans de mensaje sencillo y fácil de retener.
El autor enumera muchos factores que han intervenido en la modificación de los comportamientos electorales, desde la irrupción de la televisión a nuestros días, en un esfuerzo argumentado por explicar por qué hoy los ciudadanos eligen votar más desde la confianza en un líder que sienten próximo y no por otros motivos como podrían ser una identidad de clase o la pertenencia socioprofesional. Identifica en el fondo de todos esos factores enumerados una conducta que se origina en la esfera del consumo. Votar se ha galvanizado como una elección individualista con arreglo a una imagen que me gusta y seduce. Su conclusión es que las conductas políticas responden a actitudes originadas en el capitalismo de consumo.
Si quisiéramos vincular este proceso al caso argentino podríamos traer a colación una figura influyente que reformuló la política doméstica desde los principios del marketing. Jaime Durán Barba, un Maquiavelo contemporáneo, no se ruboriza al decir que lo importante son las apariencias y las emociones. Los votos se recogen desde lo que la gente siente que eres, y no desde lo que realmente eres o vas a hacer. Lo peor es que su mentalidad pragmática y electoralista ha hecho escuela. No erra el Turco Asís cuando define al actual gobierno de Milei como un “gobierno de las consultoras”. Un nuevo tipo de política anclada en la encuesta, la estadística, la comunicación digital y la manipulación de las emociones.
Si bien la política democratista siempre jugó desde la persuasión, el engaño y la manipulación colectiva, ahora lo asume y manifiesta francamente. La política ha llegado a desfigurarse tanto que ya no tiene conciencia de las inmoralidades que practica.
CAUSAS ÚLTIMAS
Insistimos en que este autor carece de profundidad suficiente, no se compromete con soluciones de fondo ni aporta recursos reales para movilizar una restauración civilizatoria. Sin embargo, creemos que traza líneas muy sugerentes para empezar una indagación sobre lo que nos pasa como sociedad.
Ortega y Gasset dijo que no sabemos lo que nos pasa, y eso es lo que nos pasa. A partir de las descripciones algo superficiales de Lipovetsky es posible hacer un esfuerzo intelectual por retrotraernos hacia causas más profundas. Su obra refleja un proceso de individualización que es la historia del liberalismo llegando al paroxismo. Es la historia de un giro a la inmanencia que mantiene a Occidente en la ignorancia, el desconcierto y la frustración.
Es un deber urgente ir hacia esas causas más remotas para no permanecer siempre intentando atajar efectos negativos, y poder finalmente, acceder a un diagnóstico más preciso y facilitar un verdadero saneamiento de las fuentes desde las que dimana la vida cultural, la convivencia humana y los comportamientos sociales.